Por:
Juan Pablo Yañez Barrios.
| Yo
estaba parado al lado de una cerca. Cerro abajo corría
un arroyo y yo tenía los ojos fijos en el agua,
como esperando que pasara algo. De pronto volví
la cabeza y vi a un chico como yo que más allá
de la cerca se encaramaba por un árbol hasta
el techo de su casa, o mejor dicho de su rancho. Pensé
que de seguro yo tendría mil dificultades en
hacer algo así, en trepar con tanta facilidad.
El cabro era flaco y se le notaba una pericia que a
mí me faltaba, aunque yo también era flaco.
Después se puso a hacerle cariño a un
gato blanco, sentado en el techo, como ausente del mundo.
No me había visto. Fue entonces, mirándolo,
que me hice un desafío: antes de cumplir |
|
los nueve años, en unos meses más, yo
también
llegaría al techo de mi casa subiéndome por
un árbol. Después mi papá me dijo que
se había acabado el paseo, así que subimos al
auto y partimos. Hice todo el viaje pensando en las cualidades
de mono del cabro trepador.
Cuando
llegamos a casa inspeccioné los árboles del
jardín. La vieja higuera que crecía entre la
cocina y el galpón era el árbol de mis propósitos,
pues era la que más acercaba sus ramas a la techumbre
de la casa. Quise probar al tiro, así que comencé
a trepar por el grueso tronco y después me fui deslizando,
montado sobre una rama, hasta acercarme lo más posible
a la meta. Pero el techo quedaba muy lejos, no pude saltar.
En las semanas siguientes probé sin éxito con
diferentes ramas. Cuando cumplí los nueve aún
no conquistaba el techo. Me dije que lo haría antes
de cumplir los diez, pero no conté con que mi padre
me fregaría el plan: un día mandó cortar
las ramas que se arrimaban a los tejados. Cumplí los
diez y nacalapirinaca. Me armé de paciencia y aprendí
a ser perseverante, aunque no tozudo. Me sentía como
un chico solitario que estaba aprendiendo a esperar, aunque
eso de solitario terminó siendo una buena cosa, pues
ya cuando tenía once, sentado en una rama de la higuera,
sentí que la soledad se había ido transformando
en un tranquilo pasar del tiempo. Ni me aburría.
El
día que alcancé por primera vez el techo ya
tenía doce. Pensé que en vez de algunos meses
me había demorado casi cuatro años en cumplir
con mi plan. Sentado en lo alto del tejado me sentía
feliz, y de pronto, no sé cómo, me di cuenta
de que esa alegría no estaba en mí, quiero decir,
en mi interior, sino que flotaba en el paisaje, en el aire,
en la tibieza del techo mismo, en lo que veía, oía
y sentía. Se me ocurrió que si uno quería
conseguir algo y, sin embargo, notaba cierta resistencia de
las cosas para lograrlo, lo mejor era retirarse y esperar.
El momento preciso siempre llegaría, y si uno intentaba
adelantársele, en el mejor de los casos podría
tener un triunfo fugaz, de esos que duran cortito y después
la frustración.
Recuerdo
que cuando ya tenía quince años una noche de
tempestad el viento derribó un poste en la calle, justo
a la entradita de la casa. Los relámpagos iluminaban
el patio y los truenos estallaban remeciendo mi corazón,
parecía que me iba a estallar. No tenía sentido
hacerme el valiente, estaba solo en la casa. Vi por la ventana
un relámpago que alumbró mi higuera cómplice
y parte de las tejas del techo. Me quedé con la vista
fija en la oscuridad, mirando. Después fui hasta mi
dormitorio a buscar la linterna y salí. Cuando me paré
debajo de la higuera sentí una corriente bajando por
mi espinazo. Me quedé quieto y con la linterna iluminé
los rincones alrededor mío. No vi a nadie, pero sentía
que alguien había alcanzado a esconderse. Me dije:
No les tengo miedo ni a los fantasmas ni a la muerte,
pero me corregí en seguida: Los fantasmas y la muerte
me aterrorizan. Esa noche me subí una vez más
al techo. Allá en lo alto me sentí más
tranquilo. Había escampado.
Pasó
el tiempo. Crecí, estudié y me hice hombre.
Trabajé, me casé y tuve hijos. Cuando cumplí
los cuarenta un día sentí que poco a poco me
había ido durmiendo. Había construido una vida
cómoda a partir de lo aprendido de chico. Mi trabajo
profesional era bien remunerado, aunque mecanizado y sin compensación
que no fuera material. Me aburría. Vivía en
el tedio. Ese día renació mi voluntad: así
como de niño me había propuesto alcanzar un
techo a través de un árbol, ahora me propuse
nada menos que alcanzar la comprensión de mi vida.
Cumpliendo con mis obligaciones de trabajo y con la familia,
empecé una búsqueda y terminé encontrando
un árbol para alcanzar mi techo de adulto. Poco a poco
fui entendiendo más y más de esta cosa que se
llama existir, pero de eso no puedo hablar, no tengo palabras.
Puedo decir eso sí que me di cuenta de que echarle
la culpa a los otros o a la sociedad no me ayudaba. Incluso
puedo asegurar que en eso consiste todo: en no culpar a la
vida, a los demás; en ser lo suficientemente inteligente
como para manejar las cosas, buenas o malas, con el fin de
sentirse mejor, sabiendo que la responsabilidad es sólo
de uno. No es fácil comprender esto último,
lo sé.
Así
fue como ya cuarentón trepé mi último
árbol, hasta llegar a mi nuevo techo, mi propia vida,
que, igual, un día identifiqué como un campo
común que compartía con las personas que quería
y también con muchas más, de esas que simplemente
se ven pasar por la calle y con las que pareciera que uno
no tiene nada en común.
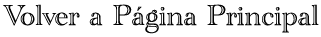
|

